 El arquitecto español Antonio Gaudi frente a la Catedral de Barcelona en 1926
El arquitecto español Antonio Gaudi frente a la Catedral de Barcelona en 1926
El máximo representante del modernismo catalán, Antonio Gaudí, caminaba concentrado por la calle cuando fue embestido por un tranvía y luego confundido con un mendigo
Para saber lo que es una línea recta no hace falta sacarse la carrera de arquitectura, quien más quien menos comprende que es la distancia más corta entre dos puntos, y en nuestro día a día aplicamos esa simplicidad -por mor del ahorro de energía y tiempo- a todos nuestros procesos algorítmicos humanos: para movernos por la casa, para ir al trabajo, para huir de los acreedores. La línea recta, pues, es innegociable para actividades tan dependientes del orden y la solidez como la erección de edificios, y por eso las paredes son lisas y los ángulos se mantienen en unos escrupulosos 90 grados, a menos que te llames Gaudí, que entonces todo eso era un muermo. Cuando en plena obra a alguien le daba por sacar la plomada, lo habitual era que el utensilio, en vez de caer grácil con la ayuda de la atracción gravitatoria, de repente chocara contra una voluta, una gárgola, un remache o un rizo de la fachada. De este modo se entiende que Gaudí, en uno de los actos más sencillos que puede efectuar un hombre adulto, que es cruzar la calle sin menoscabo de su integridad física, fallara estrepitosamente. Lo de ir recto no era su estilo.
Aquel día, 7 de junio de 1926, Antonio Gaudí iba pensando en sus cosas. Sus cosas eran las doce torres de la Sagrada Familia, que ya tenía proyectadas, y los adornos de las fachadas que aún faltaban por construir. Sabía que se le acababa el tiempo, y que su iglesia de los pobres, que tenía que ser la otra catedral reverenciada de Barcelona, no estaba todo lo avanzada que a él le gustaría, pero aún contaba con margen. Tenía 73 años, empezaba a sentirse debilitado, pero una vez más tenía una misión que cumplir y de ahí pensaba sacar fuerzas. Los años del modernismo habían pasado de largo, la arquitectura en Barcelona entraba en una fase más sobria y funcional -una vanguardia moderada-, pero él todavía tenía que culminar su obra maestra. Una vez más, sin líneas rectas.
El problema de los sabios despistados, como lo estaba Gaudí en aquella tarde de primavera, es precisamente ése, que empiezan a evadirse y en un momento puede suceder algo desagradable. Se te va el santo al cielo y, de repente, se te ha quemado la comida que has metido en el horno, te cuelan un gol sin que lo huelas, no has encendido la cámara cuando los actores están improvisando una secuencia magistral o te olvidas una gasa dentro del cuerpo del paciente después de una intervención quirúrgica refinada. El despiste, por su naturaleza involuntaria, suele perdonarse aunque pueda tener alguna consecuencia fatal. Es también por un despiste por lo que te mueres: no calculas bien el paso y te caes por un barranco, o crees que el agua está mansa y no lo está, y te ahogas, etcétera. A Gaudí le sucedió por no mirar de izquierda a derecha, como nos enseñan desde pequeños cuando nos descubren esa alteración cromática de la calzada a la que llamamos paso de cebra.
A pesar de que la tecnología cada vez está más desarrollada para que no ocurra, todavía hay gente que muere atropellada por no torcer el cuello al estilo grada de Roland Garros antes de cruzar. Ahora tenemos semáforos con códigos de sonido, coches con sistemas inteligentes de detección de movimiento que frenan en seco, otra gente alrededor armada con sentido común -aunque luego les dé igual todo y ni se tomen la molestia de pegar un grito cuando alguien apuesta fuerte atravesando la calle en rojo, como un espontáneo se la juega delante del toro saltando al ruedo a pecho descubierto-, y aunque lo que no tenemos es paciencia, y nos puede el ansia por cruzar, al menos tenemos la educación para no hacer el burro. En la época de Gaudí todo esto no existía y, de todos modos, él contaba con otro elemento a favor: había más sitio para cruzar, menos coches y menos velocidad.
A pesar de que la tecnología cada vez está más desarrollada para que no ocurra, todavía hay gente que muere atropellada por no torcer el cuello al estilo grada de Roland Garros antes de cruzar. Ahora tenemos semáforos con códigos de sonido, coches con sistemas inteligentes de detección de movimiento que frenan en seco, otra gente alrededor armada con sentido común -aunque luego les dé igual todo y ni se tomen la molestia de pegar un grito cuando alguien apuesta fuerte atravesando la calle en rojo, como un espontáneo se la juega delante del toro saltando al ruedo a pecho descubierto-, y aunque lo que no tenemos es paciencia, y nos puede el ansia por cruzar, al menos tenemos la educación para no hacer el burro. En la época de Gaudí todo esto no existía y, de todos modos, él contaba con otro elemento a favor: había más sitio para cruzar, menos coches y menos velocidad.
Porque, digámoslo claramente: ¿se puede ser más lento que un tranvía? Incluso hoy, que en Barcelona vuelve a haber tranvías -y son cómodos, iluminados y silenciosos-, es imposible perder el que está llegando a la parada porque con una carrera mínima, y no hace falta ser Jordi Alba para alcanzarlo en cinco segundos, te plantas en la puerta. Si en la famosa paradoja de Zenón la tortuga siempre es más rápida que Arquímedes cuando compiten en una carrera, y el hombre nunca alcanza al animal, con los tranvías de Barcelona pasa lo contrario, que aunque intentes avanzar con trote cochinero, siempre llegas. A menos que te llames Gaudí, que al ir a cruzar la Gran Vía, pensando en sus cosas, trazó una línea obtusa con paso distraído, y el tranvía, que iba a paso de caracol le golpeó en las costillas y en la sien. Y así cayó el gran arquitecto, por un leve golpe, como Neymar en las áreas rivales.
Gaudí no tuvo que haber muerto aquel día. El golpe no fue fatal para que falleciera al instante: sufrió una conmoción, heridas aparatosas, pero de haber sido llevado a una enfermería con cierta rapidez habría vuelto en sí y no habría perdido mucha sangre. Pero aquel día, el héroe nacional no llevaba el porte de un genio, sino el de un mendigo: sus ropas estaban raídas, su sombrero era el de un menestral, en vez de con botones, su chaqueta estaba cerrada con imperdibles, avanzándose al punk. Parecía un viejo famélico golpeado por el destino, y nadie se hizo cargo de aquel pobre diablo. Ni siquiera los taxis querían parar para llevarle a un hospital, por no manchar la tapicería con su sangre vil. Tres días después, el genio de la arquitectura fallecía y nadie entendía cómo pudo haber pasado, y pasó por lo de siempre, que es lo que decían Astrud en su canción: todo nos importa una mierda, y una persona tirada en la calle, antes que el corazón, lo que nos toca es un pie.
Gaudí no tuvo que haber muerto aquel día. El golpe no fue fatal para que falleciera al instante: sufrió una conmoción, heridas aparatosas, pero de haber sido llevado a una enfermería con cierta rapidez habría vuelto en sí y no habría perdido mucha sangre. Pero aquel día, el héroe nacional no llevaba el porte de un genio, sino el de un mendigo: sus ropas estaban raídas, su sombrero era el de un menestral, en vez de con botones, su chaqueta estaba cerrada con imperdibles, avanzándose al punk. Parecía un viejo famélico golpeado por el destino, y nadie se hizo cargo de aquel pobre diablo. Ni siquiera los taxis querían parar para llevarle a un hospital, por no manchar la tapicería con su sangre vil. Tres días después, el genio de la arquitectura fallecía y nadie entendía cómo pudo haber pasado, y pasó por lo de siempre, que es lo que decían Astrud en su canción: todo nos importa una mierda, y una persona tirada en la calle, antes que el corazón, lo que nos toca es un pie.
© ELMUNDO.ES Avda de San Luis 25 - 28033 MADRID Una web de Unidad Editorial
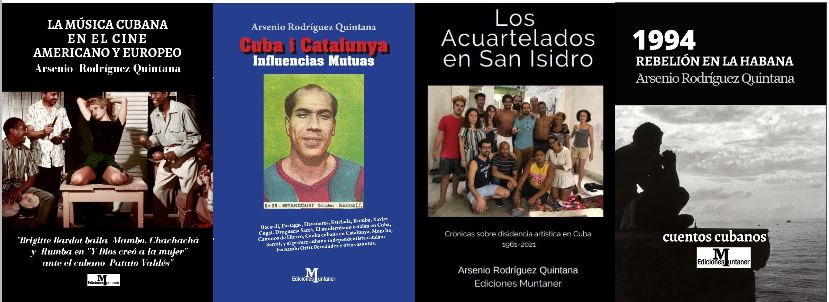
No hay comentarios:
Publicar un comentario