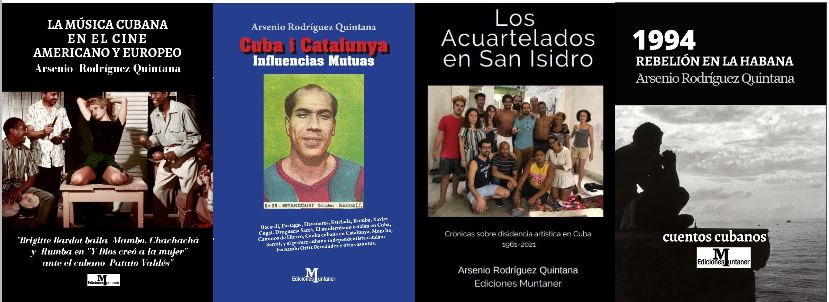Asunto: “Discurso de Ortega y Gasset sobre el Estatuto de Cataluña (1932)”:
Discurso sobre el Estatuto de Cataluña
Sesión de las Cortes del 13 de mayo de 1932
Señores diputados:
Siento mucho no tener más remedio que hacer un discurso doctrinal, de aquellos precisamente que el señor Companys, en las primeras que pronunció el otro día, se apresuraba a querer extirpar de esta cuestión. Según el señor Companys, a la hora del debate constitucional se hicieron cuantos discursos doctrinales eran menester sobre el problema catalán y sobre su Estatuto, y se hicieron –añadía– porque los parlamentarios catalanes habían tenido buen cuidado de dibujar, de prefijar en el texto constitucional cuantos temas afectan al presente Estatuto. Y yo no pongo en duda que esta intervención de los parlamentarios catalanes fuese un gambito de ajedrez bastante ingenioso, pero no tanto que quedemos para siempre aprisionados dentro de él, hasta el punto de que no podamos hacer hoy, con alguna razón, con buen fundamento, sobre el problema catalán, sobre este enjundioso problema, algún discurso doctrinal.
Porque acontece que el debate constitucional en su realidad no coincide, ni mucho menos, con el recuerdo que ha dejado en la memoria del señor Companys. Tan no coincide, que ni yo, ni creo que ningún otro señor diputado recordará, antes de la intervención del señor Maura, ningún discurso en el cual se tratase a fondo y de frente el problema de las aspiraciones de Cataluña. Se ha hablado ciertamente, en general, de unitarismo y federalismo, de centralismo y autonomía, de las lenguas regionales; pero sobre el problema catalán, sobre lo que se llama el problema catalán, estoy por decir que yo no he oído un solo discurso, ni siquiera una parte orgánica de un discurso, como no consideremos tales las constantes salidas expectorativas a que nos tiene acostumbrados la bellida barba de don Antonio Royo Villanova. Se han hecho discursos sobre el pacto de San Sebastián, que es un tema que no tolera ni mucha doctrina ni muy buena, y que, por otra parte, no pretenderá resumir un problema viejo de demasiados siglos. Por tanto, yo ruego al señor Companys que no vea en esta justificación mía, a que él mismo me ha obligado, que no vea en ella enojo para él ni para sus compañeros; es exactamente la respuesta adecuada a la intención con que, como al desgaire y casi de pasada, obturaba el paso a intervenciones que presumía irremediablemente doctrinales, como la mía. Porque piensen el señor Companys y los demás señores diputados qué pueden ser mis discursos, si no son doctrinales, representando yo una fuerza política cuantitativamente imperceptible y siendo, por mi persona, hombre de escasísimo arranque. Yo no puedo ofrecer otra cosa a la vida pública de mi país que la moneda divisionaria, menos aún, la calderilla de unas cuantas reflexiones sobre los problemas en ella planteados. Nadie puede pedirme que dé más de lo que tengo; pero nadie tampoco puede estorbarme que contribuya con lo que poseo. Porque la República necesita de todas las colaboraciones, las mayores y las ínfimas, porque necesita – queráis o no– hacer las cosas bien, y para eso todos somos pocos. Sobre todo en estos dos enormes asuntos que ahora tenemos delante, la reforma agraria y el Estatuto catalán, es preciso que el Parlamento se resuelva a salir de sí mismo, de ese fatal ensimismamiento en que ha solido vivir hasta ahora, y que ha sido causa de que una gran parte de la opinión le haya retirado la fe y le escatime la esperanza. Es preciso ir a hacer las cosas bien, a reunir todos los esfuerzos. El político necesita de una imaginación peculiar, el don de representarse en todo instante y con gran exactitud cuál es el estado de las fuerzas que integran la total opinión y percibir con precisión cuál es su resultante, huyendo de confundirla con la opinión de los próximos, de los amigos, de los afines, que, por muchos que sean, son siempre muy pocos en la nación. Sin esa imaginación, sin ese don peculiar, el político está perdido.
Ahí tenemos ahora España, tensa y fija su atención en nosotros. No nos hagamos ilusiones: fija su atención, no fijo su entusiasmo. Por lo mismo, es urgente que este Parlamento aproveche estas dos magnas cuestiones para hacer las cosas ejemplarmente bien, para regenerarse en sí mismo y ante la opinión. Quién no os lo diga así, no es leal. (Muy bien.) Y en medio de esta situación de ánimo, vibrando España entera alrededor, encontramos aquí, en el hemiciclo, el problema catalán. Entremos en él sin más y comencemos por lo más inmediato, por lo primero de él con que nos encontramos. Y ¿qué es lo más inmediato, concreto y primero con que topamos del problema catalán? Se dirá que si queremos evitar vaguedades, lo más inmediato y concreto con que nos encontramos del problema catalán es ese proyecto de Estatuto que la Comisión nos presenta y alarga; y de él, el artículo 1º del primer título. Yo siento discrepar de los que piensan así, que piensan así por no haber caído en la cuenta de que antes de ese primer artículo del primer título hay otra cosa, para mí la más grave de todas, con la que nos encontramos. Esa primera cosa es el propósito, la intención con que nos ha sido presentado este Estatuto, no sólo por parte de los catalanes, sino de otros grupos de los que integran las fuerzas republicanas. A todos os es bien conocido cuál es ese propósito. Lo habéis oído una y otra vez, con persistente reiteración, desde el advenimiento de la República. Se nos ha dicho: «Hay que resolver el problema catalán y hay que resolverlo de una vez para siempre, de raíz. La República fracasaría si no lograse resolver este conflicto que la monarquía no acertó a solventar».
Yo he oído esto muchas veces y otras tantas me he callado, porque a las palabras habían precedido los actos y por muchas otras razones. Aunque me gusta grandemente la conversación, no creo ser hombre pronto ni largo en palabras. A defecto de mejores virtudes, sé callar largamente y resistir a las incitaciones que obligan a los hombres, que les fuerzan para que hablen a destiempo. Pero ha llegado el minuto preciso en que hay que quebrar ese silencio y responder a lo tantas veces escuchado, que si se trata no más que de una manera de decir, de un mero juego enunciativo, esas expresiones me parecen pura exageración y, por tanto, peligrosas; pero si, como todos presumimos, no se trata de una figura de dicción, de una eutrapelia, que sería francamente intolerable en asunto y sazón tan grave, si se trata en serio de presentar con este Estatuto el problema catalán para que sea resuelto de una vez para siempre, de presentarlo al Parlamento y a través de él al país, adscribiendo a ello los destinos del régimen, ¡ah!, entonces yo no puedo seguir adelante, sino que, frente a este punto previo, frente a este modo de planteamiento radical del problema, yo hinco bien los talones en tierra, y digo: ¡alto!, de la manera más enérgica y más taxativa. Tengo que negarme rotundamente a seguir sin hacer antes una protesta de que se presente en esta forma radical el problema catalán a nuestra Cataluña y a nuestra España, porque estoy convencido de que es ello, por unos y por otros, una ejemplar inconsciencia. ¿Qué es eso de proponernos conminativamente que resolvamos de una vez para siempre y de raíz un problema, sin parar en las mientes de si ese problema, él por sí mismo, es soluble, soluble en esa forma radical y fulminante? ¿Qué diríamos de quien nos obligase sin remisión a resolver de golpe el problema de la cuadratura del círculo? Sencillamente diríamos que, con otras palabras, nos había invitado al suicidio.
Pues bien, señores; yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles.
Digo, pues, que el problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar; que es un problema perpetuo, que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista; que es un problema perpetuo, y que a fuer de tal, repito, sólo se puede conllevar.
¿Por qué? En rigor, no debía hacer falta que yo apuntase la respuesta, porque debía ésta hallarse en todas las mentes medianamente cultivadas. Cualquiera diría que se trata de un problema único en el mundo, que anda buscando, sin hallarla, su pareja en la Historia, cuando es más bien un fenómeno cuya estructura fundamental es archiconocida, porque se ha dado y se da con abundantísima frecuencia sobre el área histórica. Es tan conocido y tan frecuente, que desde hace muchos años tiene inclusive un nombre técnico: el problema catalán es un caso corriente de lo que se llama nacionalismo particularista. No temáis, señores de Cataluña, que en esta palabra haya nada enojoso para vosotros, aunque hay, y no poco, doloroso para todos.
¿Qué es el nacionalismo particularista? Es un sentimiento de dintorno vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Mientras éstos anhelan lo contrario, a saber: adscribirse, integrarse, fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destino que es una gran nación, esos otros pueblos sienten, por una misteriosa y fatal predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos.
Y no se diga que es, en pequeño, un sentimiento igual al que inspira los grandes nacionalismos, los de las grandes naciones; no; es un sentimiento de signo contrario. Sería completamente falso afirmar que los españoles hemos vivido animados por el afán positivo de no querer ser franceses, de no querer ser ingleses. No; no existía en nosotros ese sentimiento negativo, precisamente porque estábamos poseídos por el formidable afán de ser españoles, de formar una gran nación y disolvernos en ella. Por eso, de la pluralidad de pueblos dispersos que había en la Península, se ha formado esta España compacta.
En cambio, el pueblo particularista parte, desde luego, de un sentimiento defensivo, de una extraña y terrible hiperestesia frente a todo contacto y toda fusión; es un anhelo de vivir aparte. Por eso el nacionalismo particularista podría llamarse, más expresivamente, apartismo o, en buen castellano, señerismo.
Pero claro está que esto no puede ser. A un lado y otro de ese pueblo infusible se van formando las grandes concentraciones; quiera o no, comprende que no tiene más remedio que sumirse en alguna de ellas: Francia, España, Italia. Y así ese pueblo queda en su ruta apresado por la atracción histórica de alguna de estas concentraciones, como, según la actual astronomía, la Luna no es un pedazo de Tierra que se escapó al cielo, sino al revés, un cuerpo solitario que transcurría arisco por los espacios y al acercarse a la esfera de atracción de nuestro planeta fue capturado por éste y gira desde entonces en su torno acercándose cada vez más a él, hasta que un buen día acabe por caer en el regazo cálido de la Tierra y abrazarse con ella.
Pues bien; en el pueblo particularista, como veis, se dan, perpetuamente en disociación, estas dos tendencias: una, sentimental, que le impulsa a vivir aparte; otra, en parte también sentimental, pero, sobre todo, de razón, de hábito, que le fuerza a convivir con los otros en unidad nacional. De aquí que, según los tiempos, predomine la una o la otra tendencia y que vengan etapas en las cuales, a veces durante generaciones, parece que ese impulso de secesión se ha evaporado y el pueblo éste se muestra unido, como el que más, dentro de la gran Nación. Pero no; aquel instinto de apartarse continúa somormujo, soterráneo, y más tarde, cuando menos se espera, como el Guadiana, vuelve a presentarse su afán de exclusión y de huida.
Este, señores, es el caso doloroso de Cataluña; es algo de que nadie es responsable; es el carácter mismo de ese pueblo; es su terrible destino, que arrastra angustioso a lo largo de toda su historia. Por eso la historia de pueblos como Cataluña e Irlanda es un quejido casi incesante; porque la evolución universal, salvo breves períodos de dispersión, consiste en un gigantesco movimiento e impulso hacia unificaciones cada vez mayores. De aquí que ese pueblo que quiere ser precisamente lo que no puede ser, pequeña isla de humanidad arisca, reclusa en sí misma; ese pueblo que está aquejado por tan terrible destino, claro es que vive, casi siempre, preocupado y como obseso por el problema de su soberanía, es decir, de quien le manda o con quien manda él conjuntamente. Y así, por cualquier fecha que cortemos la historia de los catalanes encontraremos a éstos, con gran probabilidad, enzarzados con alguien, y si no consigo mismos, enzarzados sobre cuestiones de soberanía, sea cual sea la forma que de la idea de soberanía se tenga en aquella época: sea el poder que se atribuye a una persona a la cual se llama soberano, como en la Edad Media y en el siglo XVII, o sea, como en nuestro tiempo, la soberanía popular. Pasan los climas históricos, se suceden las civilizaciones y ese sentimiento dilacerante, doloroso, permanece idéntico en lo esencial. Comprenderéis que un pueblo que es problema para sí mismo tiene que ser, a veces, fatigoso para los demás y, así, no es extraño que si nos asomamos por cualquier trozo a la historia de Cataluña asistiremos, tal vez, a escenas sorprendentes, como aquella acontecida a mediados del siglo XV: representantes de Cataluña vagan como espectros por las Cortes de España y de Europa buscando algún rey que quiera ser su soberano; pero ninguno de estos reyes acepta alegremente la oferta, porque saben muy bien lo difícil que es la soberanía en Cataluña. Comprenderéis, pues, que si esto ha sido un siglo y otro y siempre, se trata de una realidad profunda, dolorosa y respetable; y cuando oigáis que el problema catalán es en su raíz, en su raíz –conste esta repetición mía–, cuando oigáis que el problema catalán es en su raíz ficticio, pensad que eso sí que es una ficción.
¡Señores catalanes: no me imputaréis que he empequeñecido vuestro problema y que lo he planteado con insuficiente lealtad!
Pero ahora, señores, es ineludible que precisemos un poco. Afirmar que hay en Cataluña una tendencia sentimental a vivir aparte, ¿qué quiere decir, traducido prácticamente al orden concretísimo de la política? ¿Quiere decir, por lo pronto, que todos los catalanes sientan esa tendencia? De ninguna manera. Muchos catalanes sienten y han sentido siempre la tendencia opuesta; de aquí esa disociación perdurable de la vida catalana a que yo antes me refería. Muchos, muchos catalanes quieren vivir con España. Pero no creáis por esto, señores de Cataluña, que voy a extraer de ello consecuencia ninguna; lo he dicho porque es la pura verdad, porque, en consecuencia, conviene hacerlo constar y porque, claro está, habrá que atenderlo. Pero los que ahora me interesan más son los otros, todos esos otros catalanes que son sinceramente catalanistas, que, en efecto, sienten ese vago anhelo de que Cataluña sea Cataluña. Mas no confundamos las cosas; no confundamos ese sentimiento, que como tal es vago y de una intensidad variadísima, con una precisa voluntad política. ¡Ah, no! Yo estoy ahora haciendo un gran esfuerzo por ajustarme con denodada veracidad a la realidad misma, y conviene que los señores de Cataluña que me escuchan, me acompañen en este esfuerzo. No, muchos catalanistas no quieren vivir aparte de España, es decir, que, aun sintiéndose muy catalanes, no aceptan la política nacionalista, ni siquiera el Estatuto, que acaso han votado. Porque esto es lo lamentable de los nacionalismos; ellos son un sentimiento, pero siempre hay alguien que se encarga de traducir ese sentimiento en concretísimas fórmulas políticas: las que a ellos, a un grupo exaltado, les parecen mejores. Los demás coinciden con ellos, por lo menos parcialmente, en el sentimiento, pero no coinciden en las fórmulas políticas; lo que pasa es que no se atreven a decirlo, que no osan manifestar su discrepancia, porque no hay nada más fácil, faltando, claro está a la veracidad, que esos exacerbados les tachen entonces de anticatalanes. Es el eterno y conocido mecanismo en el que con increíble ingenuidad han caído los que aceptaron que fuese presentado este Estatuto. ¿Qué van a hacer los que discrepan? Son arrollados; pero sabemos perfectamente de muchos, muchos catalanes catalanistas, que en su intimidad hoy no quieren esa política concreta que les ha sido impuesta por una minoría. Y al decir esto creo que sigo ajustándome estrictamente a la verdad. (Muy bien, muy bien).
Pero una vez hechas estas distinciones, que eran de importancia, reconozcamos que hay de sobra catalanes que, en efecto, quieren vivir aparte de España. Ellos son los que nos presentan el problema; ellos constituyen el llamado problema catalán, del cual yo he dicho que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar. Y ello es bien evidente; porque frente a ese sentimiento de una Cataluña que no se siente española, existe el otro sentimiento de todos los demás españoles que sienten a Cataluña como un ingrediente y trozo esencial de España, de esa gran unidad histórica, de esa radical comunidad de destino, de esfuerzos, de penas, de ilusiones, de intereses, de esplendor y de miseria, a la cual tienen puesta todos esos españoles inexorablemente su emoción y su voluntad. Si el sentimiento de los unos es respetable, no lo es menos el de los otros, y como son dos tendencias perfectamente antagónicas, no comprendo que nadie, en sus cabales, logre creer que problema de tal condición puede ser resuelto de una vez para siempre. Pretenderlo sería la mayor insensatez, sería llevarlo al extremo del paroxismo, sería como multiplicarlo por su propia cifra; sería, en sum hacerlo más insoluble que nunca.
Supongamos, si no, lo extremo –lo que por cierto estarían dispuestos a hacer, sin más, algunos republicanos de tiro rápido (que los hay, y de una celeridad que les promete el campeonato en cualquiera carrera a pie)–; supongamos lo extremo: que se concediera, que se otorgase a Cataluña absoluta, íntegramente, cuanto los más exacerbados postulan. ¿Habríamos resuelto el problema? En manera alguna; habríamos dejado entonces plenamente satisfecha a Cataluña, pero ipso facto habríamos dejado plenamente, mortalmente insatisfecho al resto del país. El problema renacería de sí mismo, con signo inverso, pero con una cuantía, con una violencia incalculablemente mayor; con una extensión y un impulso tales, que probablemente acabaría (¡quién sabe!) llevándose por delante el régimen. Que es muy peligroso, muy delicado hurgar en esta secreta, profunda raíz, más allá de los conceptos y más allá de los derechos, de la cual viven estas plantas que son los pueblos. ¡Tengamos cuidado al tocar en ella!
Yo creo, pues, que debemos renunciar a la pretensión de curar radicalmente lo incurable. Recuerdo que un poeta romántico decía con sustancial paradoja: «Cuando alguien es una pura herida, curarle es matarle.» Pues esto acontece con el problema catalán.
En cambio, es bien posible conllevarlo. Llevamos muchos siglos juntos los unos con los otros, dolidamente, no lo discuto; pero eso, el conllevarnos dolidamente, es común destino, y quien no es pueril ni frívolo, lejos de fingir una inútil indocilidad ante el destino, lo que prefiere es aceptarlo.
Después de todo, no es cosa tan triste eso de conllevar. ¿Es que en la vida individual hay algún problema verdaderamente importante que se resuelva? La vida es esencialmente eso: lo que hay que conllevar, y, sin embargo, sobre la gleba dolorosa que suele ser la vida, brotan y florecen no pocas alegrías.
Este problema catalán y este dolor común a los unos y a los otros es un factor continuo de la Historia de España, que aparece en todas sus etapas, tomando en cada una el cariz correspondiente. Lo único serio que unos y otros podemos intentar es arrastrarlo noblemente por nuestra Historia; es conllevarlo, dándole en cada instante la mejor solución relativa posible; conllevarlo, en suma, como lo han conllevado y lo conllevan las naciones en que han existido nacionalismos particularistas, las cuales (y me importa mucho hacer constar esto para que quede nuestro asunto estimado en su justa medida), las cuales naciones aquejadas por este mal son en Europa hoy aproximadamente todas, todas menos Francia. Lo cual indica que lo que en nosotros juzgamos terrible, extrema anomalía, es en todas partes lo normal. Pues en este punto quien representa la efectiva, aunque afortunada anormalidad, es Francia con su extraño centralismo; todos los demás están acongojados del mismo problema, y todos los demás hacen lo que yo os propongo: conllevarlo.
Con esto, señores, he intentado demostrar que urge corregir por completo el modo como se ha planteado el problema, y, sin ambages ni eufemismos, invertir los términos: en vez de pretender resolverlo de una vez para siempre, vamos a reducirlo, unos y otros, a términos de posibilidad, buscando lealmente una solución relativa, un modo más cómodo de conllevarlo: demos, señores, comienzo serio a esta solución.
¿Cuál puede ser ella? Evidentemente tendrá que consistir en restar del problema total aquella porción de él que es insoluble, y venir a concordia en lo demás. Lo insoluble es cuanto significa amenaza, intención de amenaza, para disociar por la raíz la convivencia entra Cataluña y el resto de España, Y la raíz de convivencia en pueblos como los nuestros es la unidad de soberanía.
Recuerdo que hubo un momento de extremo peligro en la discusión constitucional, en que se estuvo a punto, por superficiales consideraciones de la más abstrusa y trivial ideología, con un perfecto desconocimiento de lo que siente y quiere, salvo breves grupos, nuestro pueblo, sobre todo, de lo que siente y quiere la nueva generación, se estuvo a punto, digo, nada menos que de decretar, sin más, la Constitución federal de España. Entonces, aterrado, en una madrugada lívida, hablé ante la Cámara de soberanía, porque me acongojaba desde el advenimiento de la República la imprecisión, tal vez el desconocimiento, con que se empleaban todos estos vocablos: soberanía, federalismo, autonomía, y se confundían unas cosas con otras, siendo todas ellas muy graves. Naturalmente, no he de repetir ahora lo que entonces dije; me limitaré a precisar lo que es urgente para la cuestión.
Decía yo que soberanía es la facultad de las últimas decisiones, el poder que crea y anula todos los otros poderes, cualesquiera sean ellos, soberanía, pues significa la voluntad última de una colectividad. Convivir en soberanía implica la voluntad radical y sin reservas de formar una comunidad de destino histórico, la inquebrantable resolución de decidir juntos en última instancia todo lo que se decida. Y si hay algunos en Cataluña, o hay muchos, que quiere desjuntarse de España, que quieren escindir la soberanía, que pretenden desgarrar esa raíz de nuestro añejo convivir, es mucho más numeroso el bloque de los españoles resueltos a continuar reunidos con los catalanes en todas las horas sagradas de esencial decisión. Por eso es absolutamente necesario que quede deslindado de este proyecto de Estatuto todo cuanto signifique, cuanto pueda parecer amenaza de la soberanía unida, o que deje infectada su raíz. Por este camino iríamos derechos y rápidos a una catástrofe nacional.
Yo recuerdo que una de las pocas veces que en mis discursos anteriores ludí al tema catalán fue para decir a los representantes de esta región: «No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Presentadlo, planteadlo en términos de autonomía». Y conste que autonomía significa, en la terminología juridicopolítica, la cesión de poderes; en principio no importa cuáles ni cuántos, con tal que quede sentado de la manera más clara e inequívoca que ninguno de esos poderes es espontáneo, nacido de sí mismo, que es, en suma, soberano, sino que el Estado lo otorga y el Estado lo retrae y a él reviene. Esto es autonomía. Y en ese plano, reducido así el problema, podemos entendernos muy bien, y entendernos –me importa subrayar esto– progresivamente, porque esto es lo que más conviene hallar: una solución relativa y además progresiva. Desde hace muchos años, con la escasez de mis fuerzas solitarias, venía yo preparando este tipo de solución, tomando el enorme problema como hay que tomar todos en política, sistemáticamente, articulándolos unos con otros, a fin de que coadyuven a su conjunta superación.
Prescindiendo provisionalmente del problema catalán, yo analizaba la situación en que estaba mi país y encontraba en él un morbo básico, sin curar el cual no soñéis que España pueda llegar a ser nunca una nación vigorosa. Este morbo consistía, consiste, en la inercia de vida pública y, por tanto, política, económica, intelectual, en que viven los hombres provinciales. España es, en su casi totalidad, provincia, aldea, terruño. Mientras no movilicemos esa enorme masa de españoles en vitalidad pública, no conseguiremos jamás hacer una nación actual. ¿Y qué medios hay para eso? No se me puede ocurrir sino uno: obligar a esos provinciales a que afronten por sí mismos sus inmediatos y propios problemas; es decir, imponerles la autonomía comarcana o regional.
Y sería desconocer por completo la realidad de este morbo que se trata de curar (una realidad que es la específica de España, la única que no se puede copiar de ningún programa político extranjero, sino que hay que descubrirla con la propia intuición y con el propio pensamiento); sería ignorar, digo, la realidad que se trata de corregir, esperar que la provincia anhele y pida autonomía. Desde el punto de vista de los altos intereses históricos españoles, que eran los que a mí me inspiraban, si una región de las normales pide autonomía, ya no me interesaría otorgársela, porque pedirla es ya demostrar que espontáneamente se ha sacudido la inercia, y, en mi idea, la autonomía, el régimen, la pedagogía política autonómica no es un premio, sino, al revés, uno de esos acicates, de esos aguijones, que la alta política obliga por veces a hincar bien en el ijar de los pueblos cansinos. Así concebía yo la autonomía.
Y una vez que imaginaba a España organizada en nerviosas autonomías regionales, entonces me volvía al problema catalán y me preguntaba: «¿De qué me sirve esta solución que creo haber hallado a la enfermedad más grave nacional (que es, por tanto, una solución nacional), para resolver el problema de Cataluña?» Y hallaba que, sin premeditarlo, habíamos creado el alvéolo para alojar el problema catalán. Porque, no lo dudéis, si a estas horas todas las regiones estuvieran implantando su autonomía, habrían aprendido lo que ésta es y no sentirían esa inquietud, ese recelo, al ver que le era concedida en términos estrictos a Cataluña. Habríamos, pues, reducido el enojo apasionado que hoy hay contra ella en el resto del país y lo habríamos puesto en su justa medida. Por otra parte, Cataluña habría recibido parcial satisfacción, porque quedaría solo, claro está, el resto irreductible de su nacionalismo. Pero ¿cómo quedaría? Aislado; por decirlo así, químicamente puro, sin, sin poder alimentarse de motivos en los cuales la queja tiene razón.
Esto venía yo predicando desde hace veinte años, pero no sé lo que pasa con mi voz, que, aunque no pocas veces se me ha oído, casi nunca se me ha escuchado; se me ha hecho homenaje, que agradezco, aunque no necesito, dado el humilde cariz de mi vida, pero no se me ha hecho caso. Y así ha acontecido que lo que yo pretendía evitar es hoy un hecho, y como os decía en discurso anterior, se hallan frente a frente la España arisca y la España dócil. (Rumores.)
Aunque en peores condiciones, es de todos modos necesario e ineludible intentar esta solución autonómica. La autonomía es el puente tendido entre los dos acantilados, y ahora lo que importa es determinar cuál debe ser concretamente la figura de autonomía que hoy podemos otorgar a Cataluña. Con ello desemboco en la tercera y última parte de mi discurso (el auditorio respira animoso cuando oye que el orador anuncia que en su discurso comienza la vertiente de descenso); pero esta vez esa tercera parte ha de ser, creo que breve, aunque en definitiva, la decisiva, porque será aquella en la cual un grupo de hombres, el que forma nuestra minoría, exprese lo que ahora es urgente que todos expongan: cuál es su opinión concreta, taxativa, sobre lo que va a constituir el Estatuto de Cataluña. Pues es problema tan hondo, de tan largas consecuencias, que es preciso que todos los grupos de la Cámara, como les pedía el señor Maura en su discurso del viernes pasado, digan lo que opinan concretamente sobre ello antes de comenzar la discusión del articulado. Parece que hay algún vago derecho a solicitarlo así. Todos los grupos de la Cámara, sobre todo los grandes partidos, y más aún el mayor de los grandes partidos, que es el partido socialista, deben exponer su opinión. El partido socialista tiene el gran deber en esta hora de hablar a tiempo, con toda altitud y precisión, por dos razones; la primera, ésta: el partido socialista fue en tiempos de la monarquía un magnífico movimiento de opinión que vivía extramuros del Gobierno; doctrinalmente no revolucionario, era de hecho semi-revolucionario por su escasa compatibilidad con aquel régimen; pero desde el advenimiento de la República, el partido socialista es un partido gubernamental, y esté o no esté en el banco azul, un partido gubernamental es cogobernante, porque se halla siempre en potencia próxima de ponerse a gobernar. Es, pues, preciso que este partido, que es un partido de clase, al hacerse partido de gobierno, nos vaya enterando de cómo logra articular su interés de partido de clase con el complejo y orgánico interés nacional, porque gobernar, sólo puede un partido por su dimensión de nacional; lo otro, es una dictadura. Pero la otra razón, que obliga al partido socialista a declararse bien ante la opinión, es que estamos ahora discutiendo, junto a esta reforma de la organización catalana que nos trae el Estatuto, otra reforma, germinada con ella o como melliza, que es la reforma agraria, de interés muy especialmente socialista, aunque yo creo que, además, es de interés nacional. Es menester que en esta combinación de los dos temas llegue el partido socialista a igual claridad con respecto al uno y con respecto al otro; es ésta una diafanidad a que el partido socialista español, por su propia historia, nos suele tener acostumbrados, pero que mucho más tiene que hacer ahora plenamente transparente, plenamente clara y plenamente prometedora.
Pues bien; voy ahora a decir rápidamente, no lo que, en cada una de las líneas del proyecto de esa Comisión, ha puesto, contrapuesto o subrayado nuestro grupo, en largas reuniones de meditación sobre el tema; pero sí voy a designar cuáles son las normas concretísimas que nos ha inspirado ésta que consideramos corrección del proyecto y que da a nuestro voto particular casi un carácter –si no fuera pretensión– de contraproyecto. Ante todo, como he dicho, es preciso raer de ese proyecto todos los residuos que en él quedan de equívocos con respecto a la soberanía; no podemos, por eso, nosotros aceptar que en él se diga: «El Poder de Cataluña emana del pueblo.» La frase nos parece perfecta, ejemplar; define exactamente nuestra teoría general política; pero no se trata sin distingos, que fueran menester, del pueblo de Cataluña aparte, sino del pueblo español, dentro del cual y con el cual convive, en la raíz, el pueblo catalán.
Parejamente, nos parece un error que, en uno de los artículos del título primero, se deslice el término de «ciudadanía catalana». La ciudadanía es el concepto jurídico que liga más inmediata y estrechamente al individuo con el Estado, como tal; es su pertenencia directa al Estado, su participación inmediata en él. Hasta ahora se conocen varios términos, cada uno de los cuales adscribe al individuo a la esfera de un Poder determinado; la ciudadanía que le hace perteneciente al Estado, la provincialidad que le inscribe en la provincia, la vecindad que le incluye en el Municipio. Es necesario, a mi modo de ver, que inventen los juristas otro término, que podamos intercalar entre el Poder supremo del Estado y el Poder que le sigue –en la vieja jerarquía– de la provincialidad; pero es menester también que amputemos en esa línea del proyecto de Estatuto esa extraña ciudadanía catalana, que daría a algunos individuos de España dos ciudadanías, que les haría en materia delicadísima, coleccionistas.
Por fortuna, ahorra mi esfuerzo, en el punto más grave que sobre esta materia trae el dictamen, el espléndido discurso de maestro de Derecho que ayer hizo el señor Sánchez Román. Me refiero al punto en el cual el Estatuto de Cataluña tiene que ser reformado, de suerte tal que no se sabe bien si esta ley y poder que las Cortes ahora otorguen podrá nunca volver a su mano, pues parece, por el equívoco de la expresión de este artículo, que su reforma sólo puede proceder del deseo por parte del pueblo catalán. A nuestro juicio, es menester que se exprese de manera muy clara no sólo que esto no es así, sino que es preciso completarlo añadiendo a esa incoación, por parte de Cataluña, del proceso de revisión y reforma del Estatuto, otro procedimiento que nazca del Gobierno y de las Cortes. Parece justo que sea así. Es un problema entre dos elementos, entre dos cabos, y nada más justo y racional que el que la reforma y la revisión puedan comenzarse o por un cabo o por el otro; que intervenga, pues, o el Gobierno de la nación o el plebiscito de Cataluña.
Vamos ahora al tema de la enseñanza. Es éste un punto en que me complace declarar que la fórmula encontrada por el dictamen de la Comisión se nos antoja excelente. Pretende Cataluña crear ella su cultura; a crear una cultura siempre hay derecho, por más que sea la faena no sólo difícil, sino hasta improbable; pero ciertamente que no es lícito coartar los entusiasmos hacia ello de un grupo nacional. Lo que no sería posible es que para crear esa cultura catalana se usase de los medios que el Estado español ha puesto al servicio de la cultura española, la cual es el origen dinámico, histórico, justamente del Estado español. Sería, pues, como entregar su propia raíz. Bien está, y parece lo justo, que convivan paralelamente las instituciones de enseñanza que el Estado allí tiene y las que cree, con su entusiasmo, la Generalidad. Ya hablaremos cuando se trate del articulado, del problema del bilingüismo. Dejemos, pues, intacta esta cuestión. Lo que importa es decir que en aquel punto general de la enseñanza nos parece excelente el dictamen de la Comisión. Sólo podría oponerse una advertencia. ¿No sería ello complicar demasiado las cosas? ¿No sería acumular en Cataluña un exceso de instituciones docentes?
Decía un viejo libro indio que cuando el hombre pone en el suelo la planta, pisa siempre cien senderos. ¡Hay que ver los senderos que acabamos de pisar con esta observación! ¿No serían excesivos los establecimientos de enseñanza que así resultarían en Cataluña? ¿Sabéis en qué tipo de cuestiones ponemos ahora el pie, qué cantidad de inepcias y de irreflexión han gravitado sobre el destino español y que afloran y trasparecen ahora de pronto al tocar este tema? ¿Sabéis que hasta hace tres años en Barcelona, en una población de un millón de habitantes, había un solo Instituto, cuando en Alemania, para un millón de habitantes, hay cuarenta Institutos, y en el país que menos, en Francia, hay catorce Institutos? Uno de los senderos que parten ahora de nuestra planta es el haceros caer en la cuenta de que cuando discutáis los problemas de las órdenes religiosas y de la enseñanza tengáis la generosidad y la profundidad de plantearlos en toda su complejidad, porque cuando un Estado se ha comportado de esta suerte ante una urbe de un millón de habitantes, en una de las instituciones más características de las clases que, al fin y al cabo, tenían el poder en aquel régimen; cuando un Estado se ha comportado así, cuando el resto del país lo ha tolerado y tal vez ni lo ha sabido, lo cual quiere decir que no lo ha atendido, no hay derecho a quejarse de que los pobres chicos tengan que ir a recibir enseñanza donde se la den; y las órdenes religiosas se la daban, no porque tuvieran una excepcional, fantástica y espectral fuerza insólita sobre la vida española, sino simplemente porque el Estado español y la democracia constitucional española hacían dejación de sus deberes de atender a la enseñanza nacional. (Muy bien.)
Pero cuando tocamos este punto, otro sendero, que lleva a problemas todavía más graves, nos araña las plantas, porque al haber caído en la cuenta de que esto se hacía, de que esta enormidad se hacía, es decir, no se hacía, en una población como Barcelona en materia de enseñanza, nos preguntamos: ¿Y qué es lo que se hacía con respecto a las otras instituciones de Gobierno, de Poder público? ¿Cómo estaba allí representado institucionalmente, en ese enorme cuerpo social que es Barcelona, el Estado, el Poder? ¿Qué figuras de autoridad veía a toda hora el buen barcelonés pasar por delante de él para aprender de esa suerte lo que es el mando, la autoridad del Estado? Pues, señores, hasta hace muy pocos años, bien pocos años, la población de Barcelona y su provincia, con el millón de habitantes de su capital, estaba gobernada exactamente por las mismas instituciones que Soria y que Zamora, pequeñas villas rurales: por un gobernador civil. ¡Y luego extrañará que en Barcelona hubiese una rara inspiración subversiva! Esa población está compuesta, principalmente, de un enorme contingente de obreros; la concentración industrial de Barcelona arranca de los últimos terruños y glebas de España, donde vivían al fin y al cabo moralizados por la influencia tradicional y como vegetal de su patria, infinidad de obreros españoles y los lleva a Barcelona y los amontona allí; y estos obreros, como las demás clases sociales, no veían aparecer el Poder público con volumen y figura correspondiente y, naturalmente, sentían constantemente como una invitación a olvidarse del poder y de la autoridad, a ser constitutivamente subversivos; y de aquí, no por ninguna extraña magia ni poder especial de la inspiración catalana, de aquí que todas las cosas subversivas que han acontecido en España, desde hace muchísimos años, vinieran de Barcelona. ¡Es natural! ¡Si el aire era subversivo, porque no se le había enseñado a ser otra cosa! Se juntan allí los militares y brotan las Juntas de Defensa y, creedme, si un día se juntan allí los obispos, ya veréis cómo los báculos se vuelven lanzas. (Risas.)
Otro punto en que coincidimos, y esto va a extrañar a muchos, con el proyecto de la Comisión, es aquel que se refiere al orden público. A primera vista y al pronto, yo, como muchos, pensé que parecía improcedente otorgar a Cataluña en esta forma –que conste, no es total–, el cuidado del orden público. A primer vista, en efecto, parece, y es cierto, que el orden público es el poder más inmediato del Estado; pero, en primer lugar, en este artículo no se quita al Estado la intervención en el orden público, sino, simplemente, se crea una instancia primera, la cual se entrega a la Generalidad. Confieso que me hizo gran impresión la advertencia que nos transmitía en su discurso el señor Maura, advertencia evidentemente aprendida en su experiencia de ministro de la Gobernación; experiencia que yo me sospecho mucho no voy a lograr directamente nunca, pero que, por lo mismo, me complace absorber de quien me la transmite. Pues bien; no tenía duda ninguna que era de gran fuerza el razonamiento del señor Maura. ¿No es cuestión delicada que coexistan –pues esta sería una de las posibles soluciones en Cataluña– dos policías? ¿No es igualmente, o más delicado, que el Estado se quede sin contacto directo, sin visión ni previsión de lo que germina y fermenta en los bajos fondos de la vida catalana y, sobre todo, en los profundos bajos fondos de la ciudad de Barcelona? Ni lo uno ni lo otro es, en efecto, deseable. Lo uno y lo otro llevan a desagradables consecuencias. Dos policías hurgando en lo mismo, con tropezones de manos distintas sobre un mismo tema oscuro, en manera alguna; una policía del Estado español teniendo que afrontar acaso situaciones graves, sin tener de ellas ningún conocimiento previo, tampoco. No escatimo, pues, la importancia, la gravedad de esta advertencia; pero permitidme que os muestre el otro lado de la cuestión.
Se crea por este Estatuto un Poder regional de suma importancia, con gran burocracia, con intervención en una cantidad enorme de asuntos de la vida local catalana; tiene, pues, ancho campo para actuar. ¿Tiene sentido que a ese Poder, al cual damos la parte más mollar y fecunda de la gobernación, le retengamos la parte más difícil, aquella que representa el módulo de responsabilidad de todo Gobierno y de todo Poder y, sobre todo, aquella que es en la que se manifiesta el último punto de delicadeza y de tacto moral de los Poderes? ¿Tiene sentido que todas las cosas buenas se hagan por la Generalidad y que sea el Estado central quien tenga que ir allí no más que para resolver problemas de orden público, que son siempre agujeros que se hacen en el capital de autoridad de todo Gobierno? No puede ser; si allí pasa lo bueno, conviene que tengan también la experiencia de los problemas que plantea el orden público; es menester que allí donde actúa el Poder sea donde se afronten inmediatamente, y por lo menos en primera instancia, sus consecuencias; que no pase como ocurre con los pájaros de las pampas que se llaman teros, de los cuales muchas veces don Miguel de Unamuno ha dicho, repitiéndonos los versos de Martín Fierro, «que en un lao pegan los gritos y en otro ponen los huevos»; no, que el grito se pegue junto al huevo. (Muy bien.)
No podemos aceptar, en cambio, que pase el orden judicial íntegro a la Generalidad; pero esto por una razón frente a la cual me extraña que pueda darse, por parte de los señores catalanes, contra razón de peso. No es la cuestión de Justicia tema que pueda servir de discusión, ni de batalla entre los hombres. Acontece así, pero no debe acontecer; es decir, que acontece sin razón. En todas partes es el movimiento que empuja a la Historia, ir haciendo homogénea la Justicia, porque sólo si es homogénea puede ser justa; no es posible que, de un lado al otro del monte, la Justicia cambie de cara; el ideal sería que la Justicia fuese, no ya sólo nacional, sino internacional, planetaria, a ser posible, sideral; que cuanto más homogénea la hagamos, más amplia la hagamos, más cerca estará de poder soñar en ser algo arecido a a Justicia misma.
Pero, en fin, déjese a los catalanes su justicia municipal; déjeseles todo lo contencioso administrativo sobre los asuntos que queden inscritos en la órbita de actuación que emana de la Generalidad, pero nada más.
Y vamos al último punto, al que se refiere a la Hacienda. No voy, naturalmente, ahora a tratar en detalle, ni formalmente, del asunto. Voy sólo a enunciar las dos normas que nos han inspirado la corrección al anteproyecto. Son dos normas, la una complementaria de la otra y que, por lo mismo, la corrige. La norma fundamental es ésta: deseamos que se entreguen a Cataluña cuantías suficientes y holgadas para poder regir y poder fomentar la vida de su pueblo dentro de los términos del Estatuto: lo hacemos no sólo con lealtad, sino con entusiasmo; pero lo que no podemos admitir es que esto se haga con detrimento de la economía española. No me refiero ahora a las cuantías, no escatimo; lo que digo es que no es posible entregar a Cataluña ninguna contribución importante, íntegra, porque eso la desconectaría de la economía general del país, y la economía general del país, desarticulada, no por el más o el menos de cuantía en lo que se entregara, no podría vivir con salud, y mucho menos en aumento y plenitud.
De aquí que fuera menester idear una fórmula amplia en la concesión actual, elástica hacia el porvenir y, sobre todo, que creciese automáticamente, conforme la vida y la riqueza de Cataluña lo exigiera. No se puede en este punto, mirada así la cuestión, pedir más. Se os da una copa que crecerá conforme crezca el hontanar que brote en vuestra tierra. Pero no basta con esto, porque no es decente crear un Poder, sea el que fuere, al cual se encargue de fomentar la vida de un territorio, sin darle, no sólo medios para ello, sino albedrío para jugar melodías político-históricas sobre esa economía que se le da; no es decente, repito, crear el Poder catalán y no dejarle alguna imposición sobre el cual pueda legislar. Pero como el principio anterior nos impide concederle ningún tributo entrañable de la economía nacional, de ahí que se nos ocurriese buscar en los derechos reales sobre bienes raíces algo en lo cual pueda perfectamente Cataluña legislar con entera libertad. ¿Por qué? Porque es una clase de derechos más fácilmente desconectable del resto de la economía, porque es un tipo de derechos, de impuestos relativamente fácil, de los más fáciles de cobrar, porque no os plantea el problema perenne de Hacienda de las incidencias, de decir quién es el que en definitiva paga la imposición. Porque el legislador impone un tributo sobre un bien, una actividad o una persona y resulta que se va transfiriendo de golpe de hombro al vecino, de éste al otro, y se acaba por no saber quién paga, en realidad, aquel impuesto.
Ciertamente, con toda lealtad digo que esto tiene un inconveniente, pero que al mismo tiempo es ventaja. Los derechos reales son, por una de sus caras, un impuesto de carácter político; naturalmente que esto trae consigo que puedan, a veces, ocasionar, motivar luchas y discordias interiores; pero, por otra parte, han sido estos derechos a los que han recurrido los pueblos cuando precisamente han tenido que hacer grandes sacrificios, profundos sacrificios históricos. Después de la guerra, todos los pueblos –Inglaterra por delante–, para salvar la situación de las deudas creadas, cayeron sobre los impuestos de derechos reales.
Señores, así es como yo veo el perfil de autonomía que ahora, dadas las circunstancias, las situaciones, debe otorgarse a Cataluña. Es una autonomía de figura sumamente amplia y anuncia ella una posible corrección progresiva.
¡Creed que es mejor un tipo de solución de esta índole que aquella pretensión utópica de soluciones radicales! La utopía es mortal, porque la vida es hallarse inexorablemente en una circunstancia determinada, en un sitio y en un lugar, y la palabra utopía significa, en cambio, no hallarse en parte alguna, lo que puede servir muy bien para definir la muerte. Se trata de adelantar, de iniciar un nuevo camino de solución. Por tanto, no nos pidáis que en este primer paso que damos hacia vosotros, hayamos llegado ya; que este primer paso sea el último. No. Esperad. Intentemos este nuevo modo de conllevarnos, que él nos vaya descubriendo posibles ampliaciones.
Claro es que con esto no se resuelve sino aquella porción soluble del problema catalán. Queda la otra, la irreductible: el nacionalismo. ¿Cómo se puede tratar esta otra cuestión? ¡Ah! La solución de este otro problema, del nacionalismo, no es cuestión de una ley, ni de dos leyes ni siquiera de un Estatuto. El nacionalismo requiere un alto tratamiento histórico; los nacionalismos sólo pueden deprimirse cuando se envuelvan en un gran movimiento ascensional de todo un país, cuando se crea un gran Estado, en el que van bien las cosas, en el que ilusiona embarcarse, porque la fortuna sopla en sus velas. Un Estado en decadencia fomenta los nacionalismos: un Estado en buena ventura los desnutre y los reabsorbe. Tenía gran razón el señor Cambó en este punto, más razón que muchos representantes actuales de Cataluña, cuando decía que el nacionalismo catalán solo tiene su vía franca al amparo de un enorme movimiento creador histórico. El proponía lo que llamaba iberismo, y yo en punto al iberismo estoy en desacuerdo con él, pero en el sentido general tenía razón. Lo importante es movilizar a todos los pueblos españoles en una gran empresa común. Pero no hace falta nada de «iberismo»; tenemos delante la empresa, de hacer un gran Estado español. Para esto es necesario que nazca en todos nosotros lo que en casi todos ha faltado hasta aquí, lo que en ningún instante ni en nadie debió faltar: el entusiasmo constructivo. Este debe ser el supuesto común a todos los grupos republicanos, lo que latiese unánimemente, por debajo o por encima de todas nuestras otras discrepancias; que nos envolviese por todos los lados como el aire que respiramos, y como el elemento de todos y propiedad de ninguno. La República tiene que ser para nosotros el nombre de una magnífica, de una difícil tarea, de un espléndido quehacer, de una obra que pocas veces se puede acometer en la Historia y que es a la vez la más divertida y la más gloriosa: hacer una Nación mejor. Este entusiasmo constructivo es un estado de ánimo en que se unen inseparablemente la alegría del proyectar y la seriedad del hacer. Por eso yo pedía que la República fuese alegre, lo cual ha molestado a algunos republicanos sin que yo pudiera explicarme esta irritación por ninguna razón favorable para los que se irritaron. Porque si hay republicanos que creen que deben defenderse de mí porque les pido que sean alegres y no sean agrios, entonces es que estos republicanos no están en su verdad y que han errado su posición y temple históricos. Desde las primeras palabras que pronuncié en la Cámara pedía yo una República emprendedora y ágil, lo cual no quiere decir apresurada. Porque ágil es el que actúa siempre con la misma celeridad posible, pero sólo con la posible. Ágil, en efecto, es el que corre y no se atropella. Vayamos, pues, con celeridad, pero sin acritud, con decoro, con exactitud y viendo bien qué es lo que hoy en su profundo corazón múltiple desea el país que hagamos, en este gran paso del Estatuto que tenemos delante. Y si no fuera porque en uno de sus lados sería petulancia, terminaría diciéndoos, señores diputados, que reflexionéis un poco sobre lo que os he dicho y olvidéis que yo os lo he dicho. (Grandes aplausos.)
LOs comentarios sin firma cuando su criterio afecta la credibilidad del post o de los comentarios de lectores. Si su autor se expone, no tiene porque recibir réplicas de ciudadanos invisibles que se esconden.